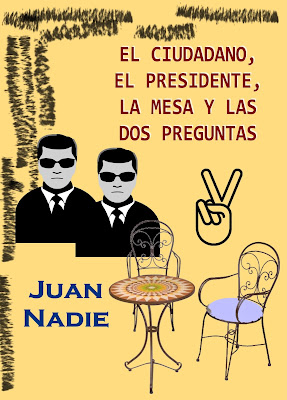Escribió un sabio un día que nuestros gobernantes a menudo exhiben, cabeza en alto, esa variante de la dignidad
que en política llaman coherencia y, en el mundo real, psicopatía.
En estos días, donde nuestros egregios sátrapas se
muestran más coherentes que nunca, un torbellino político sacude nuestra
ínclita piel de toro.
Con sus voces hueras de apoltronados parásitos, nos
amenazan con fronteras, hecatombes, ruinas y apocalipsis si ellos o nosotros no
hacemos o no dejamos de hacer algo, o todo lo contrario (no me acaba de quedar
claro, la verdad).
Perpetúan así el inagotable Estado de Miedo,
pilar indiscutible del sistema monetario
en el que vivimos, esa máquina de triturar personas.
En realidad, no hacen más que ladrarse y enseñar
sus dientes de plastilina mientras se enzarzan en una maraña de prebendas, urnas,
aforamientos, poltronas calentitas para sus dignos culos y números de muchas cifras
en paraísos fiscales. En sus cabezas, el único pensamiento digno de
mención es aquel de «Café para todos y otra de gambas».
 Puro circo para entretener a la plebe, como se ha
venido haciendo desde los tiempos de los emperadores romanos. Teatro de
marionetas y fuegos de artificio que desvían la atención del ciudadano mientras
nuestros insignes jerarcas nos clavan, una vez más, el puñal por la espalda.
Puro circo para entretener a la plebe, como se ha
venido haciendo desde los tiempos de los emperadores romanos. Teatro de
marionetas y fuegos de artificio que desvían la atención del ciudadano mientras
nuestros insignes jerarcas nos clavan, una vez más, el puñal por la espalda.
Dado el volumen que está teniendo el espectáculo
esta vez, la puñalada que nos espera debe ser de órdago.
Malos tiempos se nos avecinan, por lo que parece.
Es muy probable que no puedas hacer nada para evitarlo (aunque pensar por ti mismo
es un buen comienzo). Pero al menos puedes leer este relato satírico de
política ficción.
Que lo disfrutes.
Pincha en la portada y podrás bajarte el PDF GRATIS.
EL CIUDADANO, EL PRESIDENTE, LA MESA Y LAS DOS PREGUNTAS
Era un día de primavera, en
una tranquila y no demasiado fea capital de provincias. El ciudadano estaba sentado
en la terraza de un bar, a orillas de una pequeña, redonda y metálica mesa,
emplazada justo frente a la alameda. Disfrutaba el ciudadano de las vistas de
belleza moderada, del frescor agradecido de una cerveza y del sol que, tras
varios días seguidos de lluvia y cielos de plomo, se había dignado por fin a
visitar a los habitantes de la tranquila y no demasiado fea capital de
provincias.
Resultó además que esa
pequeña ciudad tenía cierta fama, al menos a nivel comarcal, por las ruinas de
un monasterio medieval, o por unas fuentes de aguas termales sulfurosas, o por los
restos de un asentamiento paleolíticos a medio escavar. Atracciones de marcado carácter cultural, y tan
sólo un poco lúdico, que atraían cada año a un número más bien parco de
turistas, la mayoría de los cuales llegaban a la tranquila y no demasiado fea
capital de provincias más o menos por casualidad.
Resultó también, por uno de
esos caprichos que a veces cruzan la mente de nuestros próceres líderes, que el
presidente de la nación decidió visitar la pequeña ciudad. Pues resultó, una
vez más, que dicha población era el lugar natal de la prima del cuñado de la
mujer del presidente. De esa manera, se dijo el gobernante, mataba dos pájaros
de un tiro. Por un lado, se dejaba fotografiar y grabar por las cámaras en un
ambiente más bucólico y campechano que los pasillos del congreso, atufados con
las usuales intrigas cortesanas tan comunes en la capital del país. De esa
manera demostraba que, como máximo representante político y jefe supremo del
ejecutivo, no caía en políticamente incorrectas distinciones entre unas
ciudades y otras, y repartía por igual su afecto e interés por toda la
geografía nacional. Por otro lado, le pagaba el favor que le debía a la prima
del cuñado de su mujer, con lo que quedaba en paz con la mencionada prima, que
pasaba a la situación de deudora de un nuevo favor al presidente. El ilustre
mandatario se alabó y congratuló a sí mismo por tan genial idea. No por nada
había llegado a ocupar el sillón del más alto cargo gubernativo del país.
La visita fue, para más
inri, ese mismo día y esa misma tarde en la que el ciudadano disfrutaba del sol
y de la rubia cerveza, sentado a la vera de la pequeña mesa circular.
Estaba pues el ciudadano en
pleno regocijo vespertino, cuando dos tipos se colocaron justo frente a él, al
otro lado de la mesa, bloqueando la luz del sol y enfriando con su sombra la
cerveza quizás un par de grados. Eran dos tipos de tamaño entre enorme y
gigantesco. Más altos y casi tan anchos como un armario de tres puertas.
Vestían pinganillo en la oreja, traje oscuro, corbata negra, camisa de un
blanco impoluto, a punto de estallar por el grosor del tórax y el cuello, y
gafas de sol que les daban a sus rostros de granito sin pulir un aire de amenaza
y profundidad inefables.
Eran los guardaespaldas de
turno del presidente de la nación.
—¡Buenos días! —dijo uno de
los guardaespaldas.
La voz o, mejor dicho, el
tono de la voz, inquietó a las palomas de la alameda.
El ciudadano levantó la
mirada para contemplar, con ojos llenos de asombro y aderezados con una pizca
de intranquilidad, a la pared de carne que le robaba la ansiada calidez del
sol.
—Buenos días —respondió con
un cierto tremor.
—¿Podría desalojar la mesa,
por favor? —dijo el otro guardaespaldas.
Las palomas de la alameda se
elevaron al cielo en desbandada.
—¿Cómo dice? —preguntó el
ciudadano, que empezó a mirar a un lado y a otro, hacia los extremos de la
muralla de traje oscuro y gafas de sol, con el evidente anhelo de ver si,
recaudando algo más de la información circundante, lograba dilucidar qué
demonios estaba pasando.
—Necesitamos su mesa —dijo
un guardaespaldas.
—El señor presidente
requiere esta mesa —dijo el otro guardaespaldas.
—¿El presidente? ¿Qué
presidente? —preguntó el ciudadano, con la confusión flotando a su alrededor,
como un aura de mal augurio.
—El presidente del gobierno,
por supuesto —respondió un guardaespaldas.
—El señor presidente
requiere esta mesa. De inmediato —recalcó el otro guardaespaldas.
Alternando las frases en un
dueto perfecto, con enunciados precisos, directos y casi telegráficos, los dos
guardaespaldas explicaron al ciudadano que el presidente del gobierno de la
nación se había dignado visitar la tranquila y no demasiado fea capital de
provincias en la que en estos momentos se encontraban. De esa manera, el señor
presidente demostraba su afecto y preocupación por todos sus ciudadanos, en
cualquier punto de la geografía nacional. Acompañado por los engalanados
líderes políticos, sociales, económicos y teocráticos de la comarca, el
presidente había pasado la última hora y tres cuartos visitando las ruinas del
monasterio medieval, o las fuentes de aguas termales sulfurosas, o los restos
del asentamiento paleolítico a medio escavar. Las pequeñas y únicas atracciones
turísticas de la localidad, a pesar de su carácter más bien cultural y sólo un
poco lúdico.
Tras la caminata, y dado el
magnífico día soleado de primavera del que estábamos disfrutando, todo gracias
a las excelencias de nuestro querido gobierno, el señor presidente se
encontraba algo acalorado y un tanto sediento. Se le ocurrió que para mostrar y
demostrar su campechanería y su cercanía al pueblo llano, se tomaría un
refrigerio, desde luego no alcohólico, en la terraza de ese bar tan simpático.
Y como la mesita redonda era aquella en la que mejor daba el sol y tenía
mejores vistas de la alameda, el jefe de protocolo y el alcalde de la ciudad
mandaron con prontitud a los dos guardaespaldas en avanzadilla, para asegurarse
que el terreno estaba despejado de forma conveniente.
El ciudadano se inclinó todo
lo que pudo sobre el brazo de la silla, hasta que consiguió ver algo por el
estrecho espacio entre uno de los corpulentos guardaespaldas y la columna de
hierro que sujetaba el toldo de la terracita. En lontananza pudo divisar a la
nube de lameculos y periodistas que rodeaba, supuso, al señor presidente.
Se retrepó en la silla,
levantó la mirada hacia las gafas de sol y dibujó en su semblante, con deliberada
lentitud, una amplia y cálida sonrisa, no exenta de cierto sarcasmo y
satisfacción.
—Pues tendrá que esperar
—dijo el ciudadano mientras asentía.
Un ligero arquear de las
cejas fue toda la reacción que se pudo registrar en los dos mastodontes. Fue
suficiente, no obstante, para que los gorriones que picoteaban bajo las mesas
de la terraza huyesen despavoridos dando saltitos como si se hubiesen cruzado
con un gato negro.
—¿Cómo dice? —dijo con un
susurro atronador uno de los guardaespaldas.
—Digo que el señor
presidente tendrá que esperar a que me acabe la cerveza —replicó el ciudadano—.
Yo he llegado primero. Así que, hasta que acabe, la mesa es mía.
Los dos guardaespaldas no
movieron un solo músculo de sus rostros de granito. Se miraron el uno al otro a
través de la insondable oscuridad de sus gafas de sol. Miraron al ciudadano.
Con el dedo índice se presionaron el pinganillo de la oreja y murmuraron por lo
bajo. Uno de ellos dio media vuelta y corrió hacia el grupo que rodeaba al
señor presidente. Los adoquines de la calle temblaron un poco bajo los pies de
la mole. El otro mastodonte se quedó clavado junto a la mesita redonda,
enhiesto y sólido como un obelisco.
Poco después, y para su
sorpresa, el ciudadano pudo observar como el mismísimo señor presidente,
rodeado del enjambre de reporteros y patricios locales, se encaminaba
directamente hacia la mesa donde él estaba sentado.
Con discreción y en completo
silencio, el guardaespaldas se hizo a un lado a la llegada del grupo. El
ciudadano arrugó el entrecejo. Se quedó del todo sin los rayos del sol y sin
las vistas a la alameda.
—¡Buenas tardes tenga usted!
—saludó afable el presidente con su sonrisa más televisiva.
—¡Buenas tardes, presidente!
—saludó a su vez el ciudadano.
—Me dicen mis empleados que
parece incomodarle que yo me siente aquí a disfrutar de un refrigerio en esta
soleada tarde —dijo el presidente.
Una sonrisa torcida apareció
en el semblante del ciudadano.
—¡Oh, no! En absoluto
—replicó—. Por lo que a mí respecta, usted puede sentarse a tomarse lo que
quiera donde y cuando quiera. De hecho, en esta misma terraza hay mesas de
sobra. Puede usted ocupar la que más le plazca. Pero en esta, ahora mismo, estoy
sentado yo. Así que, si me lo permite señor presidente, tendrá que esperar a
que me acabe la cerveza.
Las cámaras de video de los
reporteros zumbaron. Los clics de las cámaras fotográficas inundaron el aire.
Los patricios locales, prohombres, próceres, adláteres, lameculos y
acompañantes sonrieron con sonrisas tensas como cuerdas de arpa. Los
guardaespaldas se llevaron una mano al pinganillo de la oreja y otra a la
sobaquera.
—Veo que no simpatiza usted
con la ideología de mi partido —dijo el presidente.
—¡Oh, no! Esto no tiene que
ver nada con la política, presidente, ni con lo que diga su partido o cualquier
otro —contestó el ciudadano—. Es simplemente que la calle es un espacio
público, donde no sería adecuado establecer preferencias de uso, cualquiera que
sea el cargo político que el interesado desempeñe. Y esta terraza está en la
calle, por lo tanto, se trata de un espacio público libre de preferencias, ¿no le
parece?
El presidente entrecerró un
poco los ojos. No parecía quedar claro si captaba la ironía, el sarcasmo y la
condescendencia en las palabras del ciudadano. Durante un par de segundos
probablemente meditó sobre la conveniencia de seguir allí o largarse con viento
fresco, seguido por su nube de acompañantes.
—Pero yo soy el presidente
—dijo al fin el presidente.
El ciudadano torció la boca
en una mueca cargada de inquietud, que atrajo las cámaras de los fotógrafos y
que podía calificarse, no sin ciertos reparos, de sonrisa.
—Veo que no es usted
consciente de con quién está hablando, ¿verdad, presidente? —dijo.
—¿A qué se refiere?
—preguntó el presidente, con evidente intranquilidad en la voz.
Sin un solo movimiento
apreciable, las figuras de los guardaespaldas se hicieron más sólidas y
contundentes.
—Veo que ya se le olvidaron
las lecciones de adiestramiento en la sede del partido —dijo el ciudadano—. Ha
pasado demasiado tiempo, ¿verdad? El ocupar diversos cargos políticos durante tantos
años hace que lo básico acabe relegado a un segundo plano, ¿no es así,
presidente?
—Esto… —dijo el presidente.
Las sonrisas de los
adláteres se volvieron tan tensas que sus rostros parecían a punto de
quebrarse. Los periodistas sin duda se estaban divirtiendo de lo lindo. Una
vena en la frente del alcalde de la localidad pulsó desaforada.
—Siéntese, siéntese —invitó
el ciudadano, señalando una silla al otro lado de la mesita redonda y
metálica—. Aunque esto debía de saberlo usted de sobra, se lo volveré a
explicar.
Con cierta reticencia, cara
de póker y movimientos que revelaban su desconfianza, el presidente se sentó.
El ciudadano se inclinó
sobre la mesa para acercar su rostro al del presidente y unió las manos por la
punta de los dedos. Los guardaespaldas se tensaron como tigres a punto de
saltar sobre su presa. Las cámaras zumbaron de puro gozo.
—¿Sabe usted quien soy yo?
—preguntó el ciudadano.
—Pues… —respondió el
presidente.
—Yo soy un ciudadano de este
país. Por lo tanto, votante y contribuyente.
La sorpresa, y un cierto
alivio, afloraron en la cara del presidente.
—Sí, claro. Pero… —dijo el
presidente.
—Sin mí, como sin el resto
de votantes y contribuyentes de este país, usted no estaría donde está. Sin mí,
usted, como presidente, no existiría.
—Hombre, eso…
—Como ciudadano, yo no sólo
soy su jefe, que lo soy. Yo soy la razón de su existencia. Incluso, incluso, se
podría decir que yo soy su dios.
El presidente se reclinó
hacia atrás en la silla. Puso cara de indignación, esa que usaba cuando se
enfrentaba a los líderes de la oposición y carraspeó un poco.
Los acompañantes acudieron
las cabezas en un gesto de fatalidad. Una nueva vena apareció y pulsó en la
frente del alcalde. Los periodistas murmuraron por lo bajo. Una sonrisa casi
apareció en el rostro de uno de los guardaespaldas.
—¡Oiga! Eso me parece un
poco… —dijo el presidente.
El ciudadano interrumpió el
comentario con un gesto de la mano, como si espantase una imaginaria mosca que
revolotease sobre la mesa.
—Pero no se preocupe,
presidente —dijo—. Hoy hace un precioso y soleado día de primavera en nuestra
hermosa ciudad. Aunque tengo que puntualizar que me están ustedes tapando el
sol. De todas formas, hoy me siento un dios bondadoso y magnánimo. Así que
quizás todavía le ceda a usted la mesa para que se tome su ansiado refrigerio.
—Muy amable de su parte
—replicó el presidente con socarronería.
—Pero con la condición de
que me conteste usted correctamente al menos a una de las dos preguntas que le
voy a formular.
Un murmullo estremeció como
una ola de desazón la nube de acompañantes y periodistas.
El presidente volvió a
entornar los ojos. Profundas arrugas se marcaron en su frente. Se rascó la
canosa barba y clavó la mirada en el ciudadano. De nuevo parecía sopesar sobre
la conveniencia de permanecer allí, y quizás acabar sumido en alguna situación no
demasiado deseable que la oposición podría usar en su contra, o largarse por
donde había venido, a seguir recibiendo los agasajos de sus besaculos y dejar a
ese insolente con un palmo de narices.
Pero quizás porque era un
soleado día de primavera, o porque el paseo por la tranquila y no demasiado fea
capital de provincias había provocado una oxigenación por encima de lo usual de
su cerebro, el presidente no se levantó. La intriga, la curiosidad, la emoción
por enfrentarse a lo desconocido y un difuso deseo de aventuras le picotearon
en la nuca. Eran sensaciones que hacía mucho, mucho tiempo que no percibía. Se
sintió osado. Se sintió valiente. Se sintió invencible. Así que decidió
quedarse y afrontar lo que sea que ocurriese.
—Está bien —dijo el presidente
con su sonrisa más televisiva—. Hágame usted esas dos preguntas.
Las cámaras vibraron de
alegría. El alcalde de la localidad se rascó el culo con disimulo y reprimió un
eructo. No parecía tenerlas todas
consigo.
—La primera pregunta es la
siguiente —dijo el ciudadano mientras elevaba un dedo en el aire con olor a
primavera mojada—. ¿Qué es aquello que está por encima de toda ley, de toda
norma, de todo reglamento, de todo real decreto, de toda regulación, de todo
mandamiento? O al menos debería estarlo en un mundo ideal.
El presidente frunció los
labios y el entrecejo.
—Nadie está por encima de la
ley —dijo.
—No he preguntado quién, he preguntado
qué —replicó el ciudadano.
El presidente se rascó la
barba.
—La ley está para ser
cumplida. Y nadie, ni siquiera yo, está por encima de la ley. En un estado de
derecho del bienestar como el nuestro, las leyes se hacen para proteger a los
ciudadanos, que tienen la obligación de seguir… —dijo.
El ciudadano interrumpió de
nuevo con un movimiento de la mano.
—Ahórrese el discurso,
presidente, que no estamos en un mitin, aunque haya cámaras delante. Como le
decía, hay algo que está por encima de toda ley y toda normativa. ¿Qué es,
presidente?
—Y yo le repito que no hay nada
ni nadie por encima de la ley. En un estado democrático como… —dijo el
presidente.
El ciudadano sacudió la
cabeza con resignación y dejó escapar un profundo suspiro.
—Está bien, presidente
—dijo—. Veo que no ha sido capaz de contestarme a la primera pregunta.
La nube de adláteres se
estremeció de nuevo. El alcalde puso cara de estreñimiento profundo. Uno de los
guardaespaldas se inclinó sobre el presidente y le susurró algo al oído, mientras
se llevaba la mano a la sobaquera, pero el presidente negó con un gesto de la
mano.
—¿Quiere que le haga la
segunda pregunta, presidente? —dijo el ciudadano—. Esta estoy seguro de que la
acertará, pues está más dentro de su ámbito profesional.
—Adelante —respondió el
presidente con aire de desafío.
—¿Cuántos partidos políticos
hay? —preguntó el ciudadano.
—¿En nuestro país?
El ciudadano se encogió de
hombros.
—Da igual —replicó—. La
pregunta se adapta a cualquier circunscripción geopolítica.
El presidente se rascó de
nuevo el mentón.
—¡Hum! Veamos… —dijo—. En un
país democrático y constitucional como el nuestro hay multitud de partidos,
desde luego, que reflejan las distintas ideologías de los ciudadanos. Muchos de
ellos son muy minoritarios, desde luego, con poca o nula representación en los
órganos democráticos de gobierno, desde luego. No sabría decirle cuantos son
exactamente. Pero estoy seguro de que el ministerio correspondiente cuenta con
las listas completas. Si solo contamos los partidos mayoritarios, que son los
que tienen peso político real, desde luego, pues tenemos… Veamos… Está mi
partido, actualmente en el gobierno, claro está. El partido de la oposición.
Luego están los…
El presidente se interrumpió
al ver que el ciudadano sacudía la cabeza con aire de condescendencia.
—Vamos, vamos, presidente. Usted
puede hacerlo mejor que eso. Estoy convencido de que sabe de sobra la respuesta
a esa pregunta. Debió ser una de las primeras cosas que aprendió cuando ingresó
en las filas de su partido, ¿no es cierto?
—Le repito que en un sistema
democrático como el de nuestro gran país —insistió el presidente con algo de
enfado en la voz—, el pluripartidismo variado es una parte esencial del
engranaje democrático de nuestra sociedad. Existe un número de partidos que
responden a las necesidades ideológicas de los ciudadanos que votan a…
—Está bien, presidente —dijo
el ciudadano—. Veo que tampoco puede, o no quiere, contestarme a la segunda pregunta.
El presidente volvió a
arrugar el entrecejo. Pareció meditar qué demonios iba a hacer o decir ahora.
Deseó con todas sus fuerzas haber optado por largarse de allí con viento fresco
antes de sentarse a la maldita mesa con ese maldito tipo tan desagradecido.
—No me ha respondido con
acierto a ninguna de las dos preguntas que le he formulado —dijo el ciudadano
con una amplia sonrisa—. Me temo pues que, manteniendo lo prometido, concepto
este que supongo le resultará chocante, no puedo cederle la mesa para su
refrigerio. ¡Buenas tardes, presidente!
Los guardaespaldas, esta vez
sí, sonrieron sin reparos. La cara del alcalde se transformó en una máscara de
horror. A punto estuvo de caer al suelo desmayado.
El que sí lo hizo fue el
dueño del bar, que había estado presenciando toda la escena mientras se
retorcía las manos con frenesí. Tuvieron que llevarlo a urgencias a toda prisa.
…
…
Y tú, mi querido lector o lectora…
¿sabes la respuesta a las dos preguntas que el ciudadano le hizo al presidente?
_________________________________________________________________________
© Juan Nadie, Planeta Tierra, 2014
Obra inscrita en el Registro de la Propiedad
Intelectual de Safe Creative (www.safecreative.org) con el número 1409292214604,
con fecha de 29 de septiembre de 2014.
Todos los derechos reservados. All rights reserved.
Ilustración de la portada: fotomontaje del autor.
Si quieres leer más relatos de
Juan Nadie, puedes encontrarlos aquí: