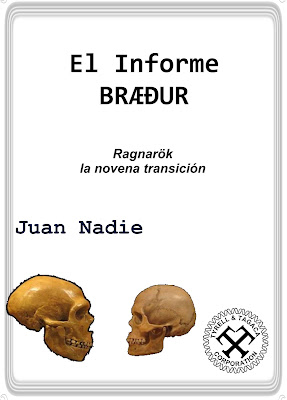La criatura no
gritaba, ni gruñía, ni chillaba. De su boca hedionda no salía sonido alguno. Su
silencio era casi tan aterrador como su aspecto. Simplemente empujaba sin cesar
contra la verja, golpeando los barrotes una y otra vez, una y otra vez, los
dedos como garfios surcando el aire, tratando de agarrarlo. En su mano
izquierda sólo tenía dos dedos.
Pudo notar el
ansia, el hambre tan terrible que impulsaba a esa criatura, que la obligaría a
perseguir a su presa durante toda la eternidad. No había más en esa criatura.
Eso era todo.
Hambre y ansia
con una intensidad imposible encerradas en un cuerpo que antes fue un ser
humano. Ahora convertida en una cosa infernal con un único propósito:
alcanzarlo, morderlo, devorarlo.
Antonio empezó a
sentir un ligero mareo.
—Dispare, señor
Galán.
La voz del
instructor tardó un par de latidos en alcanzar los oídos de Antonio a través de
la nube de horror que lo rodeaba.
—Le he dicho que
dispare, señor Galán. ¡Maldita sea! Tiene una pistola, úsela por los cojones de
Cristo.
Con todo el
esfuerzo del mundo, Antonio levantó la pistola y trató de apuntar al monstruo.
El arma temblaba tanto que la tuvo que sujetar con las dos manos. No tuvo
demasiado efecto en aquietar los saltitos del cañón.
Apretó el
gatillo.
No pasó nada.
Antonio arrugó el
entrecejo, confuso.
—¡Por Dios, señor
Galán! No puede ser usted tan torpe. Levante el seguro del arma.
Con dedos
trémulos, Antonio quitó el seguro, tiró de la corredera, volvió a apuntar y
apretó el gatillo. El chasquido del disparo le resultó un sonido maravilloso.
Vio de refilón el destello del casquillo al salir disparado de la recámara.
El monstruo ni
siquiera se inmutó. Siguió manoteando el aire en su inagotable ansia por
alcanzarlo.
Antonio volvió a
disparar.
Nada. El zombi ni
siquiera reculó.
Esta vez apuntó
bien, el pulso quizás algo más firme. Consiguió recordar las lecciones. Dirigió
el punto de mira de la pistola hacia la boca sin labios, el cañón ligeramente
inclinado hacia arriba. Tenía que volarle a esa guarra el puto bulbo raquídeo.
Apretó el gatillo.
Nada.
Volvió a
disparar. Otra vez. Y otra. Y otra. Y otra. Hasta que el chasquido del percutor
al golpear en vacío le avisó que ya no quedaban balas en el cargador.
El zombi parecía
no haber notado las balas en lo más mínimo. Antonio lo miró desconcertado y
temblando. La intensidad de las náuseas se incrementó hasta casi la agonía.
El instructor
apretó con el índice el pinganillo en su oreja derecha y volvió a murmurar unas
palabras en voz baja.
Del barracón
donde salió el zombi se oyó de nuevo el sonido de un motor eléctrico al ponerse
en funcionamiento. La cadena que se unía a la argolla del cuello empezó a
tensarse hasta que terminó por arrastrar al zombi por el suelo de vuelta a su
oscuro cubil, como el tiro de mulillas que arrastran el cuerpo del toro muerto
para sacarlo de la arena del ruedo. Durante todo el trayecto, la criatura no
dejó de patalear y revolverse, de tratar de incorporarse y volver a lanzarse
contra la verja.
Cuando el zombi
traspasó el umbral, el portón metálico volvió a cerrarse sobre sus rieles con
un gemido.
Cuando se cerró
por completo, una oleada de alivio recorrió el cuerpo de Antonio. Sintió que se
mareaba. Dejó caer la pistola y se le doblaron las rodillas. Se quedó en el
suelo, a cuatro patas, temblando y sudando. No pudo aguantar más. Abrió la boca
y vomitó hasta la última partícula del desayuno.
Federico López de
Aguirre reculó dos o tres pasos para evitar que sus inmaculados y brillantes
zapatos se ensuciasen con gotitas amarillo verdosas.
Cuanto terminó de
vomitar, Antonio se incorporó, aunque siguió con las rodillas clavadas en el suelo.
Se limpió la boca con el dorso de la mano y miró a su instructor con el
perfecto retrato de la desesperación en su rostro. Gruesos lagrimones caían
sobre unas mejillas que aún no habían recobrado el color.
—Ni siquiera lo
ha notado. Le he vaciado un cargador entero en la cabeza a esa puta cosa y ni
siquiera lo ha notado —dijo con voz entrecortada.
—Las balas eran
de fogueo —dijo Federico.
Antonio tardó un
par de segundos en comprender y reaccionar.
—¿Qué ha dicho?
—Le digo, señor
Galán, que las balas de su pistola eran de fogueo —dijo el instructor con las
manos a la espalda, la voz atiplada y el mostacho hierático como si estuviese
en medio del aula.
—¡De fogueo!
—Antonio apretó los dientes con furia y el color pareció volver de pronto a sus
pómulos—. Me ha enfrentado con un puto zombi de verdad con balas de fogueo.
—No nos podemos
permitir el lujo de dañar un zombi cada vez que tengamos que entrenar a un
nuevo funcionario de la SECOP, señor Galán. Ustedes no son la única promoción
que requiere de entrenamiento. Resultaría demasiado caro, incluso para el
presupuesto del ministerio.
—¡¿Demasiado
caro?!
—No se imagina lo
que cuesta traer aquí a uno de esos putos bichos. Eso sin contar con los gastos
de transporte y el mantenimiento de los requisitos básicos de seguridad en las
instalaciones.
—Pero eran balas
de fogueo, cojones. Me cago en Dios. Un puto zombi real y me dan balas de
fogueo. Debería denunciarles. Debería…
—No se altere
tanto, señor Galán. Estaban la verja y la cadena. Ahora haga el favor de levantarse.
Sus compañeros esperan su turno.
—Es usted un
cabrón hijo de puta.
—Para eso me
pagan, señor Galán.
El instructor
condujo a Antonio fuera del patio a través de una pequeña puerta al fondo del
mismo y le indicó que volviera al dormitorio comunal sin pasar por el patio
mayor donde esperaban sus compañeros.
Antonio llegó al
dormitorio y se dejó caer sobre el catre, las manos tras la nuca y la mirada
clavada en los caballetes de hierro del techo. Durante un buen rato se quedó
allí tumbado, tratando sin demasiado éxito de no pensar en nada. Sus dedos se
deslizaban una y otra vez sobre la culata y el cañón de la vacía pistola. El
repetitivo movimiento parecía ofrecerle un cierto consuelo.
Se sentía agotado
y engañado. Se preguntó por enésima vez hasta qué punto era una locura la
empresa en la que se estaba embarcando. Esa fue una de las veces en las que
estuvo más cerca de abandonar.
Poco a poco, de
uno en uno, fueron llegando sus compañeros. Todos traían el rostro
descompuesto. Se limitaron a dejarse caer o sentarse sobre la cama. La mirada
perdida y el silencio pesándoles como una losa. Antonio no les dirigió ningún
comentario y ninguno hizo intento alguno de hablar. Guillermo Lluch y Carla
Morales llegaron con grandes manchas de humedad en la entrepierna. Sin
pronunciar una palabra, abrieron sus taquillas, cogieron una muda de ropa
limpia y una toalla y marcharon hacia las duchas.
Por la tarde
tuvieron la última sesión del cursillo de entrenamiento en el centro de
investigación y formación de Tres Cantos. El patio del zombi contaba con una
cámara de seguridad en la que ninguno de los alumnos había reparado. La clase
consistió en visualizar el encuentro de cada uno de ellos con el encadenado
monstruo.
Las reacciones de
casi todos no fueron muy diferentes de la del propio Antonio. La única
excepción fue Elena Peláez. Ese escuerzo pecoso y cegato había mantenido firme
la pistola y vaciado el cargador sin apenas pestañear, el cañón del arma a
pocos centímetros de la cara del zombi. Ni vómitos, ni temblores, ni meadas en
los pantalones. Cuando el instructor le explicó que las balas eran de fogueo,
Elena simplemente se encogió de hombros. Sus compañeros la miraron con una
mezcla de respeto y temor que rayaban la superstición.
Estaban ya algo
repuestos del encuentro matutino, por lo que las grabaciones desencadenaron una
agria discusión con el instructor.
—Esto ha sido un
atropello. Una auténtica salvajada.
—Se han
aprovechado de nosotros.
—Esto va más allá
de nuestras atribuciones como funcionarios de la SECOP. Han violado nuestros
derechos fundamentales.
—Han puesto
nuestras vidas en peligro. Esto no puede ser legal.
—¿Qué hubiese
ocurrido si la verja hubiese caído, o el zombi hubiese roto la cadena?
—exclamaba Guillermo Lluch con vehemencia—. Dígame, don Federico. ¿Qué hubiese
pasado entonces? ¿Cubre nuestro seguro médico el ser atacado por un zombi?
Federico López de
Aguirre aguantó el chaparrón con un estoicismo digno de mejor causa. El escudo
de su bigote parecía volverlo inmune ante cualquier tipo de crítica.
Cuando la
barahúnda de voces bajó unos cuantos decibelios, el instructor, ex guardia
civil y superviviente del holocausto zombi en Andalucía, se plantó frente a su
clase. Las piernas ligeramente separadas, el mentón erguido, las manos cruzadas
a la espalda. Con voz de acero templado habló:
—Cuando se
enfrenten de verdad a un zombi, no habrá verjas ni cadenas. No lo olviden.
Tres días más
tarde, Antonio viajaba al sur, rumbo a Córdoba.
_____________________________________________