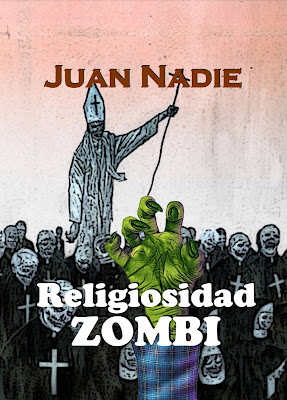París a finales del siglo diecinueve. Una húmeda y silenciosa
noche, alumbrada por la tenue luz de las farolas de gas. Entre el
silencio de las calles vaga una sombra triste y apesadumbrada.
Pero la pesadumbre y tristeza del hombre no se deben a un mal de
amores. No hay corazón roto, fortuna perdida en el casino ni
primeros síntomas de una tisis fatal.
¿Por qué deambula el hombre por las calles del París decimonónico
rodeado de un aura de fatalismo? La razón es tan sencilla como
definitiva. Fue un accidente. El más irremediable accidente que se
pueda imaginar, pues el último hilo de esperanza acaba de romperse.
Aquí puedes disfrutar de un relato corto de Juan Nadie, con un pequeño homenaje personal
a uno de los grandes maestros de la ciencia ficción. Los entendidos lo entenderán sin problema.
Si pinchas aquí puedes descargarte el PDF totalmente GRATIS.
Si pinchas aquí puedes descargarte el PDF totalmente GRATIS.
LUZ DE GAS
Las pisadas del hombre resonaron
húmedas sobre los adoquines en la quietud de la noche. Una neblina
pegajosa subía del Sena y empapaba los edificios de la ciudad,
cubriéndolos de un sudario de telarañas. Notre Dame aparecía entre
la bruma como la sombra de un terrible monstruo bicéfalo de cabezas
cercenadas. Las farolas de gas del alumbrado público lanzaban con
esfuerzo sus mortecinos charcos de luz amarillenta que apenas
conseguía disipar las tinieblas de la madrugada.
Caminaba despacio, con un andar
vacilante. Las manos en los bolsillos, los hombros hundidos, la
mirada perdida entre la niebla y una expresión mezcla de desencanto
y añoranza dibujada en su rostro de pronunciado mentón. Había sido
una larga visita, aunque como tantas otras, igual de decepcionante y
yerma. Acudió a la casa del profesor, uno de los químicos más
celebérrimos de la Sorbona, a primera hora de la tarde. Lo que
empezó con una taza de té acabó por prolongarse en amena y
estimulante conversación mucho más allá de la hora de la cena. El
egregio mentor se había mostrado perspicazmente interesado en sus
preguntas, en sus conjeturas y en sus especulaciones. Era un
magnifico conocedor de la ciencia de su tiempo.
Pero ahí es donde residía el
problema.
El hombre
torció sus pasos para adentrarse en uno de los innumerables puentes
de piedra que cruzaban el río de la ciudad de las luces. En mitad
del puente, pegada contra el pretil, una solitaria farola siseaba en
la noche, proyectando su débil resplandor en un círculo dorado.
Levantó la mirada y lanzó al aire una torcida sonrisa. Luz de gas,
pensó, el asombroso prodigio que transformó la vida en las ciudades
del siglo XIX,
que prolongó el día y civilizó las calles, las cuales dejaron de
ser peligrosos vertederos de delincuentes y maleantes tras la puesta
de sol.
Esa primitiva mezcla de hidrógeno, metano y óxidos de carbono era uno de los buques
insignia de la gran revolución social y tecnológica de la época,
esa época en la que se encontraba atrapado desde hacía ya más de
quince años.
Desde el día del fatídico
accidente.
Arropado por el frío y el
amortiguado sonido de un carruaje de caballos perdiéndose entre la
niebla, se encaminó hacia la larga avenida de los Campos Elíseos.
Una hilera de farolas incandescentes le marcaba el camino a casa. La
que había sido su casa en los últimos años, y la que, cada vez con
más probabilidad, sería su última morada.
Más allá de la hilera de
fanales de gas de la avenida, una isla de oscuridad. Tras ella, en la
bruma que empezaba a disiparse, podía vislumbrar la inconfundible
silueta de las carpas y los bultos oscuros de los carromatos,
parcialmente iluminados por la llama de las antorchas. Volvió a
sonreír con tristeza. El París que ahora pisaba era muy distinto de
aquel que conoció en su juventud, una urbe que brillaba luminosa y
resplandeciente gracias a maravillas que sus correligionarios del
circo no podían ni siquiera imaginar.
Saludó con un vago gesto de la
mano a uno de los guardas nocturnos, que le devolvió un adormilado
gruñido. Se desplazó por el borde de la gran carpa central hasta
llegar a un pequeño carromato en cuyo lateral había pegado un
cartel, copia de los muchos que se habían repartido por toda la
ciudad. Aunque apenas podía verlo, lo conocía como la palma de su
mano, pues con él había viajado por las mayores metrópolis del
continente. Era un dibujo de él mismo, vistiendo una amplia capa de
terciopelo rojo y un exótico turbante de maharajá que lucía un
enorme brillante falso sobre su frente. Sobre el dibujo, unas
ostentosas letras doradas anunciaban su nombre: «ODISEO, EL GRAN MAGO
LEVITADOR».
Tras el accidente fue fácil
encontrar trabajo en el fastuoso circo Maxentius Giraldini, que
llevaba por toda Europa el mayor espectáculo del mundo. Su
itinerante forma de vida le permitía visitar las bibliotecas y las
universidades de todas las grandes ciudades. Sus compañeros de
espectáculo lo contemplaban con curiosidad. Se preguntaban que
llevaba a aquel tipo extraño a leer todo libro sobre ciencia que
caía en sus manos y a entrevistarse con sesudos y eruditos
profesores. Pero lo toleraban sin más. Eran gente avezada en las
turbulencias de la vida y acostumbrada a tratar con bichos raros,
pues ellos mismos eran parte de la eterna parada de monstruos que
constituía el gran mundo del circo.
Además su número era uno de
los más populares y de los que atraían más público bajo la
voluminosa carpa rayada. Y eso siempre significaba dinero y comida
para todos. El espectáculo del gran mago era sencillo, pero cada vez
lograba dejar al público con una expresión de desencajado pasmo en
sus semblantes. Odiseo era capaz de hacer flotar en el aire, tanto
tiempo como quisiera, a cualquier voluntario del público que tuviese
el valor de ofrecerse a la prueba. Nadie nunca había conseguido
averiguar la metodología del truco, así que el gran Odiseo se había
ganado con los años la reputación de ser uno de los mejores
ilusionistas de la época, y también uno de los más herméticos.
La explicación, sin embargo,
era simple.
El truco consistía en que no
había truco. Ni finos alambres ni delgados hilos invisibles movidos
con presteza. Las personas, simplemente, flotaban de verdad.
Sólo él sabía que la falsa
joya de su turbante no era tal, sino un pequeño dispositivo
antigravedad que podía enfocarse sobre cualquiera a voluntad,
accionado a través del pequeño control remoto escondido bajo la
manga de su frac. Unos cuantos pases mágicos, unas palabras extrañas
e incomprensible pronunciadas con voz grave, unos momentos de
simulada concentración con los brazos cruzados y…¡oh là là!...
el voluntarioso miembro del público, para estupor de propios y
extraños, acababa balanceándose en el aire por arte de magia.
El rayo antigravitatorio era una
de las pocas cosas que pudo salvar tras el percance con su máquina
de traslación temporal que lo había dejado varado en plena centuria
decimonónica, a más de trescientos años del futuro, de su casa y
de su hogar.
Durante
largos años había tratado de reparar la máquina del tiempo. Y casi
lo había conseguido. Tan sólo le faltaba un último detalle, un
ingrediente final. El combustible. El artefacto necesitaba quemar
239Plutonio,
un elemento metálico radiactivo que no sería descubierto por la
ciencia hasta 1940. Había buscado por todas partes, había leído
cada libro técnico y científico de la época. Había hablado con
todos los especialistas y eruditos que pudo encontrar. Pero era
demasiado temprano en la historia del mundo. En ese año de 1884
Pierre y Marie Curie aún no se habían conocido, y todavía faltaban
unos cuantos de años para que la genial pareja descubriera al mundo
las maravillas de la radiactividad natural.
Lanzó un ahogado suspiro y
abrió la pequeña puerta del carromato que era su hogar. Mañana
había función, y tenía que preparar los ropajes para su número.
Cualquier tecnología lo
suficientemente avanzada es indistinguible de la magia.
Sir Arthur C. Clarke
_______________________________________________________________________
© Juan Nadie,
Planeta Tierra, 2015
Obra inscrita en el
Registro de la Propiedad Intelectual de Safe Creative
(www.safecreative.org) con el número 1008066988361, con fecha de 6
de agosto de 2010.
Todos los derechos
reservados. All rights reserved.
Ilustración de la portada: fotomontaje del autor.